El espejismo del pleno empleo en la era de la inteligencia artificial
En la Argentina de los indicadores maquillados, la palabra pleno empleo se pronuncia con la misma soltura con la que se evita mirar el fondo del abismo. El 7,6 % de desocupación abierta puede sonar a éxito macroeconómico, pero debajo de esa cifra late una realidad incómoda: más del 30 % de la fuerza laboral está subutilizada, atrapada entre la precariedad laboral y la búsqueda constante de un ingreso adicional. Es la ficción del pleno empleo en su versión pospandémica.
La paradoja es que nunca hubo tantos argentinos con títulos educativos en la mano y tan pocos con empleos de calidad. El título secundario, que multiplica por 3,6 las posibilidades de acceder a un empleo formal, perdió su promesa de ascenso social. La estructura productiva argentina no logra absorber el capital humano que forma, y el resultado es una generación sobreeducada para un mercado laboral que no la necesita. Lo que antes era una escalera de progreso, hoy parece un callejón sin salida.
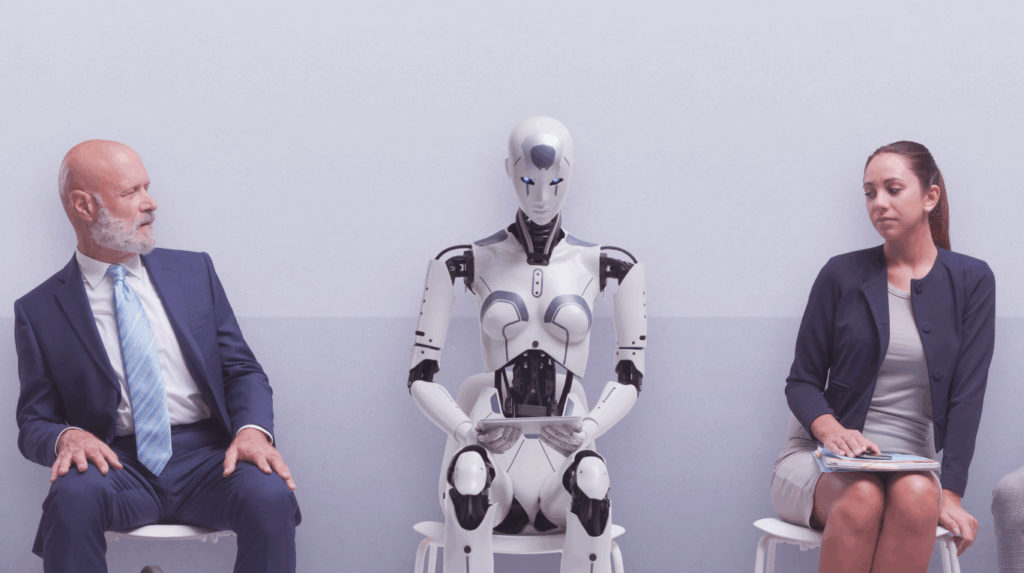
A ello se suma un fenómeno que desnuda la brecha de género: las mujeres argentinas alcanzan mayores niveles educativos que los varones (71 % versus 62 %), pero apenas el 16 % logra un empleo formal frente al 48 % de los hombres con el mismo nivel de instrucción. Es el costo silencioso de un sistema que premia la formación profesional, pero castiga el género. En el fondo, la Argentina no tiene un problema de desocupación, sino de desvalorización del trabajo calificado.
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) solo acentúa esa grieta. Lo que para algunos es sinónimo de eficiencia, para otros se traduce en amenaza: dos tercios de los empleos actuales están expuestos a algún grado de automatización. Y no son los menos calificados los más vulnerables, sino los profesionales y trabajadores administrativos: los que creyeron estar a salvo detrás de un escritorio. El futuro, dicen los informes, eliminará 85 millones de puestos de trabajo en el mundo, pero creará 97 millones nuevos. La cuestión es si la educación argentina sabrá preparar a alguien para ocuparlos.
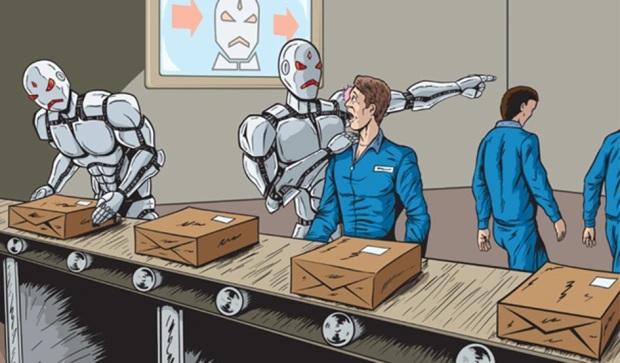
Los nuevos oficios —desde ingenieros en prompts hasta eticistas de IA— requieren una reconversión radical de la educación superior y la formación profesional. Ya no se trata solo de enseñar habilidades técnicas (hard skills), sino de cultivar las habilidades blandas (soft skills): pensamiento crítico, adaptabilidad, ética y creatividad. Las que la inteligencia artificial no puede simular, pero que el sistema educativo argentino aún no sabe evaluar. En esa intersección entre algoritmos y humanidad se jugará el verdadero pleno empleo del futuro.
El desafío, entonces, no pasa por bajar la tasa de desocupación, sino por elevar la calidad del empleo. No se trata de tener más gente trabajando, sino de tener más personas desarrollando su potencial en empleos dignos y formales. Porque el pleno empleo no debería medirse por la ausencia de desocupados, sino por la presencia de oportunidades reales.
En un país donde las estadísticas se disfrazan de políticas, el verdadero milagro no será crear trabajo, sino dignificarlo. Y en esa tarea, la educación —si se atreve a transformarse— aún puede ser la última herramienta contra la precariedad estructural.




